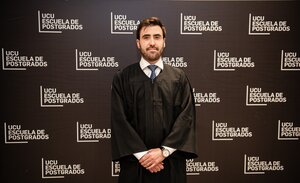La tesis de Martín Alesina, “Centralidad urbana y expansión de la vivienda en el Área Metropolitana de Montevideo: análisis e implicancias de política para un crecimiento inteligente”, utiliza datos georreferenciados, el Censo 2023 y dos indicadores propios (IDIF e ICD) para localizar dónde se concentran hoy las oportunidades y qué zonas, por su relación entre centralidad y densidad, tienen margen real de densificación. Con esa base, el trabajo convierte evidencia en criterios de decisión para vivienda y movilidad en el Área Metropolitana de Montevideo.
Mirando hacia atrás, cuenta que buscaba una formación más aplicada que le permitiera cruzar su base en economía con otras perspectivas. Ingresó a la maestría en 2023, atraído por el cuerpo docente de alto nivel, con trayectorias sólidas en investigación y gestión pública, y por un enfoque interdisciplinario que se potencia en el aula con perfiles diversos. “La maestría me dio ese marco para ver los mismos problemas desde otro lugar”, recuerda. Concluyó los cursos a mediados de 2025 y, pocas semanas atrás, defendió sus tesis. El interés por la ciudad, dice, se consolidó tras un intercambio académico en Suiza: vivir en una ciudad compacta y bien conectada le permitió dimensionar lo mucho que hay para mejorar en vivienda, movilidad y ordenamiento del territorio en nuestro medio. Volvió con la idea de aportar evidencia para alinear incentivos y redirigir políticas.
En su investigación, Alesina construyó dos herramientas complementarias. Por un lado, elaboró el Índice de Diversidad e Intensidad Funcional (IDIF) para medir, en cada segmento censal del Área Metropolitana de Montevideo (AMM), la presencia y la diversidad de oportunidades laborales a partir de datos georreferenciados. Por otro lado, cruzó ese resultado con la densidad poblacional del Censo 2023 y creó el Índice de Centralidad y Densidad (ICD), que permite identificar zonas con alta centralidad relativa y densidad aún baja. Dicho de otro modo, son áreas con potencial de densificación por su cercanía a empleo y servicios. Los resultados dibujan una foto nítida: el área metropolitana mantiene una estructura mayormente monocéntrica, con empleo y servicios concentrados en el centro, mientras la población crece en la periferia. Esa combinación encarece y alarga los traslados, eleva la siniestralidad y la contaminación y, al mismo tiempo, debilita los barrios centrales al perder residentes e inversiones. Alesina agrega un dato que debería llamar la atención: en zonas céntricas, casi una de cada diez viviendas está vacía. Recuperarlas y ponerlas en uso mejora la seguridad, la vitalidad y el atractivo del barrio.
A partir del ICD, el trabajo identifica como prioritarias para densificar diversas áreas céntricas, entre ellas Centro, Ciudad Vieja, Cordón, Tres Cruces, La Blanqueada, La Comercial y La Aguada. Cuando alguien se sorprende y pregunta si todavía cabe más gente allí, Alesina compara densidades y muestra que el Montevideo céntrico tiene menos de la mitad de la densidad de ciudades como Buenos Aires o Barcelona. No se trata de llenar por llenar, subraya, sino de aprovechar mejores zonas con infraestructura instalada, accesibilidad comprobada y potencial para atraer inversión pública y privada cuando aumenta la población residente.
En materia de políticas, su tesis propone alinear instrumentos para revertir la expansión dispersa. Señala que los incentivos de vivienda deben graduarse según evidencia. Si un proyecto se localiza en un área de alta centralidad con baja densidad, como Ciudad Vieja o La Comercial, tiene sentido concentrar allí los beneficios. En cambio, extenderlos a zonas periféricas de baja centralidad termina, sin quererlo, premiando la expansión. También sugiere penalizaciones efectivas a la vivienda vacía en zonas centrales, combinadas con facilidades reales para su refacción y ocupación, así como mecanismos que acerquen a jóvenes, familias y cooperativas a los barrios con mejor acceso. En este punto, destaca la utilidad de estrategias de cooperativas dispersas para aprovechar lotes ociosos y edificios subutilizados. Todo ello, remarca, debe ir de la mano de políticas de movilidad que prioricen el transporte público y los modos sostenibles en los corredores centrales, con fiscalización de carriles exclusivos y una lógica clara: no se trata de complicar el auto, sino de premiar el modo más eficiente para que el ómnibus funcione mejor y más personas elijan vivir donde moverse sea más simple, seguro y barato.
La mirada metropolitana atraviesa toda la investigación. Alesina advierte que la falta de coordinación entre intendencias genera asimetrías de incentivos a pocos metros de distancia y que, sin una estrategia compartida o incluso sin una institucionalidad supradepartamental, es difícil corregir rumbos. “Estamos a tiempo de revertir la tendencia”, resume, “pero hace falta alinear políticas en vivienda, movilidad y gestión urbana con una brújula común”.
Como dato extra, el año pasado integró el equipo que obtuvo el primer puesto del Premio de la Academia Nacional de Economía 2024 por el trabajo “El Uruguay que queremos: 65 propuestas para el crecimiento y convergencia al desarrollo”. Esta experiencia también refuerza su convicción de que la evidencia y la coordinación de políticas son claves para transformar diagnósticos en mejoras concretas de calidad de vida.
Sobre su experiencia formativa, es claro. La maestría le permitió articular conocimientos previos con nuevas herramientas para abordar problemas públicos concretos. El intercambio con docentes y compañeros enriqueció su mirada y, en particular, el acompañamiento de su tutor, el Dr. Diego Hernández, fue clave para focalizar ideas, convertir intuiciones en preguntas de investigación robustas y transformar datos en insumos de política. “Me ayudó a ordenar el camino. Qué mirar, por dónde avanzar, cómo traducir evidencia en propuestas aplicables”, dice. Ese proceso reforzó su motivación por seguir investigando y transferir resultados a equipos técnicos de gobiernos locales y al Ministerio de Vivienda, con quienes ya inició instancias de conversación y difusión. El objetivo es que el trabajo circule, se conozca y contribuya a decisiones mejor informadas.
Con un pie en la investigación y otro en la incidencia pública, la tesis de Martín Alesina propone una hoja de ruta: usar evidencia para orientar la densificación donde tiene más sentido, recuperar viviendas vacías, acercar a las personas a las oportunidades y coordinar políticas que hoy funcionan por carriles separados. En definitiva, apostar a una ciudad más integrada, accesible y sostenible, donde vivir cerca de todo no sea un privilegio sino una decisión posible.